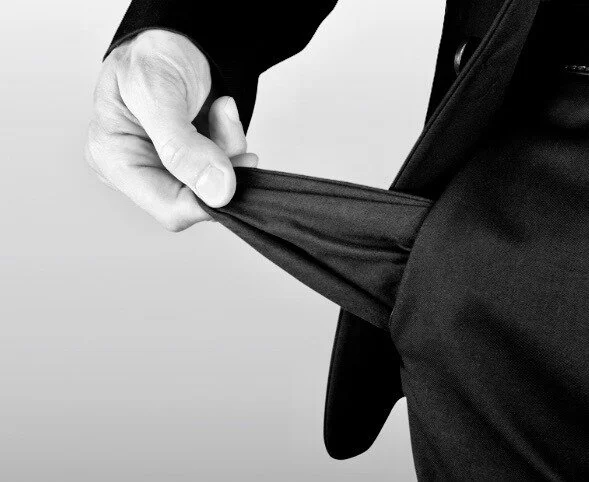Estaba empezando a escribir una nota referida al cumplimiento de las obligaciones ali-mentarias durante la cuarentena. A poco de hacerlo, me di cuenta de que un enfoque tan escasamente abarcativo resultaba poco generoso en el marco de una emergencia global, y sus conclusiones poco útiles si omitían el contexto. Por ello, decidí ampliar la perspectiva y abordar la cuestión con una mirada más amplia que la habitual en mis notas, a partir de un interrogante básico: ¿Cómo hará la gente para pagar sus cuentas?
Nadie sabe con precisión qué día comenzó la pandemia. Lo mismo ocurrirá cuando termine. Seguramente, no pasaremos de un día para otro del aislamiento social obligatorio a la incineración global de barbijos. Tampoco de la pérdida de ingresos al confort de la liquidez. Mientras tanto, somos piezas de un modelo perfecto de la teoría del caos (El leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo): El comerciante obligado a suspender sus ventas no puede pagarle el sueldo a su empleado quien, a su vez, es deudor de la panadería que le vendió al fiado, pero no le puede pagar, por lo que el panadero no puede pagar a sus proveedores, quienes … Se trata de un acontecimiento disruptivo global del que nadie, en ningún lugar, saldrá indemne.
La magnitud del fenómeno hace suponer un crecimiento inédito de la morosidad, la consecuente interrupción en el suministro de bienes y servicios y la explosión de la litigiosidad. En ese marco, seremos todos, al turno de cada uno, deudores morosos y acreedores insatisfechos.
El primer dispositivo que se puso en marcha para amortiguar la conflictividad fue la normativa de emergencia que, como todas las de esa naturaleza, es paliativa, transitoria e inevitablemente insuficiente. Se dispusieron medidas que ofrecen dispensas para el pago de algunas obligaciones tales como cargas sociales, algunos impuestos, servicios públicos, alquileres, cuotas de préstamos hipotecarios, etc.
Sin dudas, franquicias como las mencionadas y otras que seguramente se irán agregando, aliviarán la situación de muchos deudores mientras dure la cuarentena y durante algún tiempo después de su levantamiento. Aun así, resultarán insuficientes en cuanto a su extensión temporal y material.
En el primero de los aspectos, es imposible que en las normas de emergencia quede comprendido el amplio universo de casos en los que impactará la situación. Las medidas que hasta ahora se dictaron (o anunciaron) dejaron desatendidas situaciones que también deberían ser objeto de tratamientos excepcionales. Al momento de escribir estas líneas no se han dictado ni anunciado normas respecto de las deudas por expensas, medicina prepaga, hipotecas privadas, planes de ahorro previo, seguros, compra a crédito de bienes y servicios, etc.
En el aspecto temporal, por ahora la pandemia es considerada la crisis global más grave desde la II Guerra. En esta escala (que podría empeorar) es imposible determinar plazos razonables para el universo de supuestos comprendidos y lo único cierto es que las con-secuencias socioeconómicas de la cuarentena sobrevivirán largamente al virus. Llegará un momento en que habrá cesado la suspensión de los desalojos pero subsistirá para muchos la imposibilidad de pagar los alquileres; se habrá levantado la prohibición del corte de servicios por falta de pago pero numerosos usuarios carecerán de recursos para afrontar las tarifas, y así en todos los rubros de la red transaccional.
Para esas situaciones, el siguiente nivel de contención es el de la negociación directa. Se trata de un procedimiento amigable en cuyo marco las partes pueden arreglar el conflicto del modo que mejor les convenga.
En términos generales, las negociaciones particulares conducen al ablandamiento de las obligaciones mediante la concesión de plazos para pagar deudas que debían ser canceladas de contado, el congelamiento temporario de otras que se encontraban sujetas a ajustes, la condonación de intereses y cuanta otra solución las partes acuerden. Sin lugar a duda es este el procedimiento más conveniente y menos costoso. Sin embargo, como toda transacción condicionada por el dilema de la frazada corta, no siempre resulta exitoso. (A menudo los acuerdos son imposibles por la posición dominante de una de las partes o por razones más rústicas, como el capricho, la codicia o el oportunismo).
Cuando la vía asistencial resulta insuficiente y la composición amigable imposible, no queda otro recurso que apelar a un procedimiento hostil: La acción judicial.
Al derecho le resultan incómodas las emergencias. Por el contrario, está diseñado para regular relaciones humanas en escenarios estables y previsibles. Uno de los principios generales del derecho consiste en que los contratos deben ser cumplidos. Suena obvio, pero es tan relevante que el concepto se mantuvo inalterablemente vigente durante 25 siglos. Recién después de la I Guerra Mundial y a raíz del colapso que ella provocó en la economía europea, algunos tribunales abandonaron el culto de la autonomía de la voluntad para convalidar la intervención del estado en las relaciones entre particulares y evitar que la aplicación lisa y llana de la letra de los contratos provocara daños irreparables a individuos, sociedades y naciones.
El concepto da contenido a la llamada teoría de la imprevisión, que postula que cuando en ciertos contratos la prestación a cargo de una de las partes torna excesivamente onerosa debido a la alteración extraordinaria e imprevisible de las circunstancias existen-tes al momento de la celebración, la parte afectada tiene derecho a solicitar, extrajudicialmente o ante el juez, la extinción parcial o total del contrato o su adecuación.
En 2020, el acontecimiento extraordinario e imprevisible se llama COVID 19. Los contratos anteriores a su irrupción fueron celebrados en el marco de una economía activa y a partir de la cuarentena deben ser cumplidos en escenarios dramáticamente distintos que aquel.
Por otra parte, la excesiva onerosidad sobreviniente no sólo se configura con un incremento del valor nominal de la prestación, sino que también puede producirse por un desajuste excepcional de los parámetros tenidos en cuenta al asumir la obligación como, por ejemplo, los ingresos mensuales del deudor, el nivel de ventas, el cumplimiento de sus propios deudores, etc. (La ruptura de la cadena de pagos está precedida por la ruptura de la cadena de ingresos).
Si bien la activación de este concepto teórico exige recorrer el incómodo camino de un proceso judicial, ofrece al mismo tiempo la posibilidad de plantear las singularidades del caso, que el juez deberá tener en cuenta para decidir si debe adecuar el contrato y de qué modo.
El Código Civil y Comercial prevé que la cuestión puede ser planteada desde una posición defensiva, es decir en el marco de una acción judicial iniciada por el acreedor para percibir su crédito, o proactiva, caso en que el deudor inicia un juicio con la pretensión de que el juez ordene la reestructuración del contrato.
No está contemplada en la ley (pero nada impide su ejercicio) la articulación de una herramienta procesal novedosa, particularmente útil en esta situación: la medida anticautelar, a la que me referiré más adelante.
Al resolver, el juez decidirá si corresponde o no la adecuación de las obligaciones y en caso afirmativo, podrá disponer la resolución (extinción) del contrato, o el reajuste de la prestación devenida onerosa mediante su reducción cuantitativa, la alteración de su especie, el plazo de pago, la continuidad de un suministro impago o cualquier otra intervención que contribuya a restituir al contrato el contenido de equidad que perdió.
Las medidas anticautelares son herramientas que apuntan a prevenir el dictado de una medida precautoria, solicitándole al juez que prohíba anticipadamente su traba. Por ejemplo: El deudor de determinada obligación prevé que no podrá cumplirla puntualmente debido a que su capacidad de pago se vio afectada por la cuarentena. (No cobró la totalidad de su sueldo, debió mantener cerrado su comercio, no le pagaron sus propios deudores, etc.). A su vez, contrajo una obligación cuyo incumplimiento podría dar lugar a que se promueva en su contra un juicio ejecutivo en el que seguramente el acreedor lograría, en un plazo muy breve, la traba de un embargo sobre, por ejemplo, su cuenta corriente o la recaudación de su negocio, lo que a la vez agravaría su situación económica. Nuestro imaginario deudor cree que si planteara judicialmente la excesiva onerosidad sobreviniente de la prestación a su cargo, el juez la reestructuraría fundándose en la teoría de la imprevisión, pero sólo después de un proceso largo, durante cuyo transcurso la cuenta corriente o la recaudación del negocio permanecerían embargadas. Con ello si la protección llegara, llegaría tarde. En ese escenario, instaría el dictado de una medida anticautelar, en cuya virtud, si su acreedor le reclamara judicialmente el pago de la deuda, no podría solicitar la traba de medidas cautelares.
El prudente arbitrio de los jueces es un estándar del derecho judicial que atribuye a los magistrados la facultad de resolver en base a su propio criterio cuestiones que no estén específicamente contempladas en la ley. Puestos a resolver en la materia, los jueces deberán emplear, con más prudencia que nunca, su prudente arbitrio para decidir si deben reestructurar la prestación, de qué modo deben hacerlo y quién deberá soportar los efectos del reajuste.
Las dos primeras cuestiones, claro está, deberán ser analizadas caso por caso. En cuanto a la distribución de los perjuicios, se trata siempre de un juego de suma cero: Al final del día, una parte gana lo que la otra pierde, y, para peor, pierde sin haber dejado de cumplir. Es que en este marco, el reajuste compulsivo de las prestaciones no es el resultado de una atribución de responsabilidad. Esta excepción al principio rompe-paga conduce, casi naturalmente, a la aplicación de un criterio desvinculado de la conducta de las partes: No habiendo un responsable, las consecuencias más gravosas del reajuste deben recaer, básicamente, sobre la parte que esté en mejores condiciones de soportarlas.
Los planteos anticautelares tienen, en mi opinión, sólidos fundamentos legales y éticos. No por ello dejan de ser audaces ya que no están expresamente previstos en ninguna ley ni constituyen una práctica habitual, por lo que es razonable suponer que algunos tribunales se resistirán al planteo. Sin embargo, las situaciones de excepción requieren soluciones de excepción. El reclamo de protección anticautelar es una de ellas y requiere de jueces y abogados intrépidos a quienes no les provoque vértigo soltarse de la mano de la ortodoxia.
No todos los días se articulan medidas anticautelares apoyadas en la excesiva onerosidad sobreviniente. Tampoco, todos los días la economía mundial se detiene durante un largo período a raíz de una pandemia.
Del mismo modo en que los expertos en salud pública insisten en la necesidad de dimensionar la gravedad de la situación sin generar alarmas innecesarias ni alentar la desesperanza, en nuestro campo es preciso tener en cuenta que el principio que establece que los contratos se deben cumplir no implica que se deban cumplir a cualquier costo, me-nos aún en un entorno de disrupción que de un modo u otro atraviesa, inexorablemente, a toda la sociedad.
El derecho también produce anticuerpos.